Por Alfredo Llopico / Culturamas.es
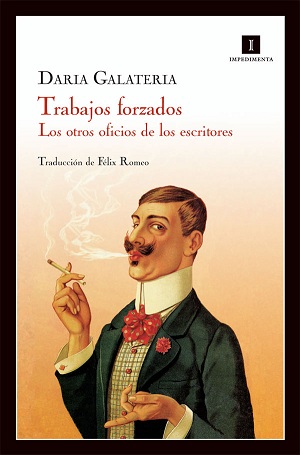
Pero, curiosamente, fueron estas experiencias laborales las que les ayudaron a descubrir su vocación e inspiraron su faceta artística. Conocer su recorrido vital nos permite comprender mejor su obra, pues su literatura y su vida están mezcladas de manera indisoluble. Porque muchos de ellos, aunque aparentemente celosos de los colegas que podían permitirse no trabajar en otra cosa que sus libros, ganaron al ejercer oficios no literarios. Todo sirve y de todo se aprende. Así, Herman Melville escribió Moby Dick después de navegar en un ballenero; Joseph Conrad usó su experiencia de marinero para escribir sus obras más conocidas; T.S. Eliot, reconoció que su trabajo de contable le fue de gran ayuda en su literatura y cuesta pensar cómo Kafka habría teñido su obra del ambiente oprimente que la caracteriza sin haber tenido la experiencia de la oficina gris que ocupó durante años en un Instituto de Seguros de Accidentes Laborales de Praga.
Otros ejemplos los encontramos en Bruce Chatwin, que formó parte de Sotheby’s hasta erigirse en experto identificador y catalogador, tanto que su primera editora juzgaba que su escritura partía del hábito mental que requiere esta profesión por su atención minuciosa, el registro de una cantidad de detalles físicos, la búsqueda de una procedencia y el relato de una historia. Al igual que Maxim Gorki, que aprendió a leer mientras limpiaba barcos que navegaban en el río Volga y al descubrir a Gogol decidió hacerse escritor; Boris Vian, de cuya experiencia laboral en la Asociación Francesa de Normalización surge la parodia de la burocracia y del trabajo administrativo que es Vercoquin y el plancton; o Guillaume Apollinaire, cuyos trayectos al trabajo en un banco que cada día realizaba atravesando París dieron lugar a poemas que pusieron los cimientos de la poesía del siglo XX.
Sólo cuando lo jubilaron Raymond Chandler se planteó seguir un curso de escritura por correspondencia. Firmó su primera novela, El sueño eterno, a los 51 años de edad. Su vida laboral fue tan larga como la lista de sus cuentos no publicados. Trabajó en Londres, para la marina, de donde pasó brevemente al periodismo y 36 trabajos más. Todos le decepcionaron por igual. Hasta que en el gran boom petrolífero de Los Ángeles entró a trabajar en una petrolera como asistente del contable de la empresa, donde llegó a ser nombrado subdirector. Y fue cuando acabó harto de todo eso y logró la jubilación anticipada cuando pudo destripar la vida de los criminales y otros parásitos corruptos de ese mundo de ricos del que Chandler había lavado sus miserias.
George Orwell prefirió marcharse a Birmania con 19 años para trabajar como policía. Pero tenía el sueño de ser escritor. Para lograrlo sintió que debía abandonar los privilegios y vivir la vida de los marginados. Viajó hasta París, se quedó sin dinero y terminó convertido en un perfecto vagabundo. Trabajó como lavaplatos y pasó por la cárcel antes de empezar a trabajar en una pequeña escuela privada. Sólo cuando contactó con militantes socialistas se convirtió en el escritor político que firmó obras maestras como El camino de Wigan Pier, Rebelión en la granja o 1984.
Hay incluso quien nunca quiso dejar su empleo pese a haber alcanzado el éxito como creador. Es el caso de Dashiell Hammett, que ejercía como detective privado o Georges Perec, reacio a dejar su trabajo en el departamento de documentación de un laboratorio médico cuando sus jefes le ofrecieron ascenderlo. Perec pensó que si para un escritor es peligroso hacer carrera, todavía es peor depender de la escritura para vivir. Por eso prefirió trabajar cuarenta horas a la semana, y después sentirse libre para crear. Lo mismo que Saint-Exupéry, autor de El Principito, para quien subirse a un avión era una forma de vida, “su verdadero trabajo”. Aunque nada que ver con León Tolstoi, que dejó la escritura para retirarse en una aldea de Rusia y trabajar como zapatero o Italo Svevo que, tras publicar novelas, abandonó su carrera literaria para convertirse en empresario de pinturas para barcos.
Quizás el escritor más incompatible con las obligaciones laborales fue Charles Bukowski. Huyó de casa cuando su progenitor tiró por la ventana sus escritos, la máquina y su ropa. Pasó la primera parte de su vida marchándose de todas partes. Tres semanas le parecía una estancia excesiva en cualquier trabajo. Su verdadera vida fueron los bares, pensiones baratas y mucho alcohol, hasta que por casualidad llegó al servicio postal. Solía quejarse de que el servicio postal le había destrozado la espalda. Pero cuando conoció a su primer editor, John Martin, le ofreció convertirse en escritor profesional. A pesar de todo su nuevo trabajo tampoco le gustó: “es más fácil trabajar en una fábrica. Allí no hay presión”, dijo a un amigo antes de su primera conferencia.
La más pragmática fue Colette. Prestó su imagen para un anuncio de Lucky Strike en 1930 y dos años más tarde, ya con 60 años, fundó una tienda de productos de belleza. El negocio creció y ella misma hacía demostraciones en ferias y grandes almacenes de sus cosméticos, hasta maquillaba a sus lectoras y clientas. Entre polvos y cremas, la autora de la exitosa serie de novelas de Claudine se movía como pez en el agua incluso aportando detalles de su célebre personaje para diversos perfumes y lociones.
Otros escritores, en cambio, se las ingeniaron para desempeñar oficios que casaban con su naturaleza como un guante: el aventurero Jack London trabajó de pescador ilegal de ostras, cazador de focas en el Ártico y buscador de oro en Alaska. Pero, seguramente, no hay ningún caso comparable al de Lawrence de Arabia. Su obra no literaria ha influido muchísimo más en la historia que sus escritos. Soldado, espía, agitador de revueltas. Fue mucho más allá de cualquier tópico y fue mucho más influyente que cualquier personaje de novela.
Un libro divertido e inteligente lleno de información interesante y un sinfín de anécdotas que casi parecen inventadas. Una nueva forma de acercarse al autor y a su obra. Una fascinante crónica de heroísmo de algunas de las figuras de la literatura internacional del último siglo para poder llegar a ganarse la vida como escritores, mientras otros se han tenido que dedicar a trabajar para vivir. Porque dedicarse en exclusiva a la literatura sigue siendo un sueño, que no siempre resulta maravilloso cuando se cumple.


















































